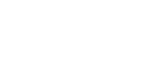Alicia Huerta
Abogada y escritora
A los abogados se nos acusa a menudo, entre otras cosas, de usar “latinajos” que los ajenos a este mundo no entienden. Sin embargo, hay conceptos que, vengan del latín, del germánico o del griego, están bautizados con términos que parecen no necesitar de ulterior explicación. Al menos, a priori. Uno de estos es el de “Últimas voluntades”. Y decía a priori porque es cierto que, en este caso, el término puede referirse tanto al deseo último manifestado por quien fallece como, más en concreto, al certificado expedido por el correspondiente Registro del Ministerio de Justicia que da testimonio de si una persona otorgó testamento, cuándo y dónde lo hizo. En este certificado no figura en realidad el “último deseo” de la persona fallecida, sino que es un documento oficial de carácter administrativo indispensable para iniciar cualquier procedimiento de testamentaría. En el supuesto de que la persona, a lo largo de su vida, hubiera realizado más de una disposición testamentaria, solo el Registro puede acreditar cuál es la última realizada, que cumpla además con todos los requisitos formales para ser legalmente aceptada.
En su primera acepción, por otra parte, solemos utilizar la palabra testamento para hacer referencia al concepto jurídico en sí, es decir al deseo del testador, expresado con dos palabras que, unidas, cualquiera entiende. Sin embargo, a pesar de su manifiesta obviedad, los abogados nos encontramos en ocasiones que, muy al contrario, dice no entenderse por quienes están afectados de un modo que no les satisface por el postrer deseo de su ser querido. Más que deseo, un mandato. Y como, por desgracia, ya no está quien organizó la disposición de sus bienes, la marea de interpretaciones sobre lo que quiso o no quiso decir puede convertirse en un tsunami que arrase familias hasta entonces bien avenidas, se lleve por delante negocios y empresas o perjudique a la persona que en realidad más quería proteger el testador. A partir de aquí – pido disculpas por anticipado – se me “escapará” algún que otro latinajo, porque las pasiones humanas no han mudado con el paso de los milenios y ya en el Imperio romano, se vieron obligados a “explicarlo”. El jurista Herenio Modestino, discípulo de Ulpiano y considerado como el último gran jurista clásico, acuñó la siguiente definición: “El testamento o última voluntad es la declaración conforme al derecho que manifiesta nuestra voluntad sobre lo que cada cual quiere que se haga después de su muerte”. Parece claro, ¿verdad?
El derecho romano ─ en las grandes pugnas jurídicas, especialmente civiles, poco hay que no trataran hace siglos los romanos ─ también contemplaba el nombramiento que hoy vendría a ser un albacea, ya sea con cargo de contador-partidor o no. En aquella fértil época para el derecho, la figura del hombre de confianza del testador a quien le el fallecido le encarga la misión de ejecutar su última voluntad, funcionaba curiosamente como una compraventa simbólica denominada nummo uno ─“por un centavo” o “a un precio vil─, que el testador realizaba a una persona de su total confianza, familiae emptor, indicándole el destino que debía dar a los bienes cuando él ya no estuviera para repartirlos. Con la intervención de este “hombre honrado” quedaba patente que este modo testamentario, es decir con expreso encargo a otro para que lo realice, se fundaba en la desconfianza del testador de que fuera a ser respetada su voluntad una vez fallecido. Como resultado del trámite, el emptor adquiría realmente la propiedad de los bienes, si bien lo hacía en régimen de fiduciario, por lo que los legatarios recibían de este la propiedad de los mismos de acuerdo con lo que testador había dispuesto para cada uno.
Desde entonces, ya lo ven, nada ha cambiado en lo que a sentimiento de desconfianza por parte del testador se refiere. Aquello de dejar todo atado y bien atado solo funciona si los que sobreviven al testador se avienen a su última voluntad y, aunque no sea de su agrado, la acatan con respeto, a veces también resignación. En cualquier caso, en España, la legítima y el tercio de mejora dejan muy poco margen de maniobra a la hora de disponer de sus bienes. Algunos ya saben que es así, sus hijos, lo merezcan o no, serán sus herederos forzosos; otros jamás lo habían pensado, ni que fuera así ni que algún día pensaran que no debería serlo. Sin embargo, durante la pandemia los despachos de abogados se vieron sorprendidos por un fenómeno hasta ahora inédito. Muchos abuelos y padres se sintieron completamente abandonados por sus hijos y nietos durante aquella oscura época y querían desheredarlos. Por descontado, se quedaron perplejos cuando el abogado les explicó que, a diferencia de lo que vemos en el cine, el procedimiento para desheredar a los retoños resulta harto complicado.
Nuestro Código Civil defiende a capa y espada la legítima y solo contempla la posibilidad de desheredar a un hijo o una hija en casos extremos, por ejemplo que el heredero haya ejercido algún tipo de maltrato o le haya negado la alimentación. A pesar de las dificultades y de la tristeza que debe de experimentar un progenitor a la hora de tomar esta decisión, muchos siguieron adelante y en la actualidad la curva de las demandas para desheredar a los hijos sigue en ascenso aunque ya no estén en vigor las “excusas” para reunirse que el coronavirus dio a cierto tipo de hijos. Así que si alguien pensó que este tipo de consultas y de acciones era una “moda pasajera”, estaba equivocado. Al propio Tribunal Supremo no le ha quedado más remedio que empezar a abrir la mano para que se pueda aumentar las interpretaciones del Código Civil. Porque no hay nada como atravesar momentos siniestros de incertidumbre para que uno, con infinita amargura, compruebe su cotización en la balanza del cariño y la entrega de aquellos que supuestamente más te quieren.
Los británicos, no practicantes de demostraciones públicas de duelo, pasión o rabia, tienen sin embargo mayor libertad para disponer de sus bienes y la ejercen. Porque, con lógica, fríamente, ¿acaso no debería ser un derecho y no una obligación lo que una persona desea que ocurra tras su fallecimiento con el fruto de su trabajo? En un asunto tan peliagudo como respetar la última voluntad de quien ya no está para hacerla cumplir en persona, el derecho de sucesiones anglosajón no da nada por sentado y protege más que aquí el albedrío del individuo a la hora de disponer quién merece heredar aquello que en su viaje al cielo o al infierno nadie podemos llevarnos. Probablemente haya quien lo considere frío, ajeno al apego familiar que los latinos nos empeñamos en defender, aunque a veces no vaya más allá de compartir genes, apellidos y puntuales reuniones de obligada asistencia. Pero lo que no se puede negar es que su sistema de sucesiones es pragmático y coloca al testador más cerca del lugar que le corresponde: el de elegir.
A la obligatoriedad de que los hijos hereden la mayor parte del patrimonio, amparado por la intocable legítima y el tercio de mejora, hace años que se ha unido la percepción por parte de algunos herederos de que la herencia les pertenece aunque el progenitor continúe vivo. Es un hecho, y este no tan reciente, que la habitual práctica cuando fallece uno de los progenitores de que los hijos renuncien a su parte de la herencia a favor del cónyuge supérstite, cada vez se utiliza menos. En parte, la explicación es sencilla: hoy se puede llegar tranquilamente a cumplir más de 90 años y al viudo le puede dar por aliviar su soledad volviendo a contraer nupcias. Es entonces cuando suenan las alarmas, a veces con imperiosa razón. A ver si ahora, ese recién llegado, a saber con qué intenciones, va a arramplar con el dinero que los herederos ya visualizan en sus cuentas bancarias. Ese temor se amplifica, no sin motivo, cuando se trata de importantes fortunas, también medianas, y, especialmente, en aquellos casos en los que existe una empresa familiar de la que los hijos, con mayor o menor acierto, ya han empezado a llevar las riendas. En el derecho anglosajón, los hijos darían coba al fundador para “asegurarse” su herencia. Aquí, como ya la consideran (y en realidad lo es) suya, el objetivo es hacer control de daños y apartar al “viejo” de los negocios.
De hecho, abundan los casos en que las batallas empiezan a librarse antes del fallecimiento del progenitor. Hace una década, por ejemplo, asistimos atónitos al fulminante despido de Lluis Llongueras a través de un burofax enviado por sus hijas del primer matrimonio, solo un caso más de “cría cuervos” de todos los que llevan años revolucionando al sector industrial de carácter familiar. De acuerdo con los datos del Instituto de Empresa Familiar (IEF), se estima que 1,1 millones de empresas son familiares en el país, el 89% del total, el 70% del PIB español y casi el 60% del empleo total. Antes de que la tijera sanguínea cortase las alas al famoso peluquero, otras empresas familiares como Galletas Gullón o Eulen, ya llevaban tiempo viviendo sus particulares “Falcon Crest”, con cruentas luchas entre hijos, hermanos, primos, sobrinos, tíos y demás parentela. En el gigante Eulen, propietario de las bodegas Vega Sicilia, fueron también los hijos quienes intentaron una y otra vez bajar del trono al creador de tanta prosperidad, David Álvarez, cuando a sus 83 años tuvo la ocurrencia de casarse con su secretaria, 38 años menor que él. La cautela nunca esta está de más, al contrario, hay que ejercerla y no faltan medios legales para hacerlo. Es la justa protección contra “el intruso” que puede rebañar una porción demasiado grande del pastel, pero la cuestión que ninguno debería olvidar es que el suculento bizcocho lo cocinó su progenitor y que, por lo tanto, mientras viva, debería tener derecho a hacer, hasta con las migas, lo que le apetezca.
Hablando de migas, en Gullón, también se libró una gran guerra. La madre de la saga, que en tercera generación heredó la dulce empresa de Aguilar de Campoo cuando en 1986 falleció su marido en un accidente de tráfico, tuvo que enfrentarse duramente a sus hijos varones, quienes le negaban incluso la entrada a la fábrica para defender al gestor que durante 20 años se encargó de sacar adelante el negocio familiar. No hubo forma de impedir que los hijos le cortaran la cabeza: Martínez Gabaldón fue despedido y la empresa, condenada a indemnizarle con 8.2 millones de euros, una de las mayores indemnizaciones judiciales de la historia de este país. Son sólo un puñado de ejemplos del mal endémico que ataca a los negocios de familia. Lo sufrieron antes otros conocidos imperios españoles como Lladró, Borges, la conservera Calvo o Cortefiel. Y más recientemente, algunas han tratado de poner la tirita antes de la herida abriendo procesos de transición en materia puramente empresarial, dejando para más tarde la transmisión de la propiedad propiamente dicha, como Inditex, Mercadona, Puig, Mango, Elecnor, Catalana Occidente, Mahou, Prosegur, El Corte Inglés, Meliá o el Grupo Barceló, entre otras multinacionales en manos de sagas familiares conocidas. La pandemia, la subida de las materias primas y su transporte, así como de las energías han venido a sumarse para incrementar la tasa de mortalidad de aquellas boyantes empresas familiares levantadas con el sacrificio de abuelos o padres que pasaron toda su vida construyendo un medio de vida para muchas familias además de la suya. La estadística es contundente: sólo el 30% de las compañías familiares sobreviven al traspaso entre la primera y la segunda generación, y apenas el 10% logra subsistir a la tercera. Y todo ello, a pesar de estudiados testamentos ante notario o de ológrafos de última hora dejando negro sobre blanco las últimas voluntades de una persona.
Para cualquier problemas familiar, cuenta con el asesoramiento de un bufete como LIBER Estudios y Proyectos para ayudarte con nuestro equipo de abogados especialistas en divorcios en Madrid y abogados especialistas en herencias en Madrid.