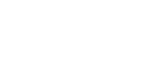Para el presidente argentino Alberto Fernández, no hay duda de que la muerte del fiscal Alberto Nisman la noche antes de comparecer en el Congreso para explicar su denuncia contra Cristina Fernández fue un suicidio. Así lo declaró de forma sorpresiva y categórica durante una entrevista, añadiendo que esperaba que el fiscal Diego Luciani, quien pide 12 años de prisión para la vicepresidenta, “no haga lo mismo”. Acababa de agitarse de nuevo el avispero en que se convirtió, desde el principio, la inesperada y aún no esclarecida muerte de Nisman, fiscal de derecho penal coherente con su “sagrado” cargo, el 18 de enero de 2015. Tras tan impactante frase del presidente argentino, la primera en reaccionar ha sido la ex mujer del malogrado fiscal, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, instando al Ejecutivo a dejar de “inmiscuirse” en la labor de otros poderes. Por su parte, el fiscal Diego Luciani – de quien Fernández espera que no se suicide, (también) – acusa al mandatario de incurrir en un “grave avasallamiento de las instituciones”, advirtiéndole de que “no debe olvidarse de que representa a toda la ciudadanía”. Una ciudadanía, por cierto, cada vez más dividida y enfrentada.
La triste realidad es que a pesar del tiempo transcurrido, de las investigaciones realizadas o los diferentes informes forenses, entorno a la muerte de Nisman, aún hoy, sigue habiendo más preguntas que respuestas. También, o sobre todo, de opiniones e interpretaciones que no se basan en hechos, sino en afinidades políticas. Puede ser verdad, por otra parte, que existan 1.000 maneras de morir como proclamaba el sensacionalista título de aquella serie de docuficción de la cadena estadounidense Spike TV, pero resulta bastante más complicado, a priori, pensar en un número tan elevado de formas capaces de inducir a una persona a que termine con su propia vida. Maneras todas terribles, rayando en lo increíble, aunque hace tiempo que aprendimos que son los sucesos difíciles de creer los que con mayor soltura hunden sus raíces en la realidad. ¿Quién podía imaginar que el fiscal argentino Alberto Nisman iba a ser hallado muerto en su domicilio horas antes de su esperada comparecencia en el Congreso? Si lo hubiera escrito un guionista especializado en el género del thriller político, habríamos tachado su idea de burda y previsible. Porque en la mayoría de los filmes eso es lo que habría ocurrido. No tengo tan claro, sin embargo, que en la ficción la muerte se hubiera presentado como un inesperado suicidio.
Sin embargo, es evidente que la acusación sin paliativos de Nisman lo había colocado en el disparadero, con independencia de la mano que sujetara el arma o de la mente que instara a apretar el gatillo. Él lo sabía, así lo había admitido en declaraciones al diario Clarín: “Yo puedo salir muerto de esto”. Porque el presunto “esto”, que jamás se prestó a dejar de investigar, era muy gordo. Su informe, cuya póstuma publicación impulsó el juez federal Ariel Lijo y que, en cuestión de minutos, colapsó la web que lo alojaba, señalaba de manera directa a la presidenta Cristina Fernández y a su canciller Héctor Timerman como los organizadores de un “plan criminal de impunidad” para los supuestos autores del atentado contra la mutua judía AMIA en el que murieron 85 personas el año 1994. En el documento de 300 páginas se apuntaba también a otros nombres, supuestos colaboradores indispensables para poner en pie una trama que suponía la creación de una “realidad alternativa” a base de pruebas falsas que desviaban la investigación y desvinculaban definitivamente a los presuntos autores iraníes de la masacre.
Para el fiscal antiterrorista fallecido, el germen de tan nauseabunda y oscura manipulación tuvo su origen en la crisis energética que atravesaba Argentina en 2011. La necesidad de petróleo habría motivado el giro radical de la presidenta en todo lo referente a la investigación sobre el atentado de 1994 que durante años llevaba en marcha Nisman, por encargo directo del desaparecido Néstor Kirchner. Porque fue el marido de Cristina Fernández quien, pocos meses después de llegar al poder, le designó para que investigara de forma exclusiva el atentado y a ello se dedicó, en cuerpo y alma, desde entonces. Nada menos que 11 años para culminar en una dramática carambola del destino. El presidente no podía imaginar entonces que los intereses económicos pudieran convertirse, presuntamente, en vientos que le aconsejaran mirar hacia otra parte. ¿Se habría prestado a este juego veleidoso un fiscal distinto a Nisman?
Sea como fuere, tampoco parece extraño que, después de anunciar públicamente el resultado de sus pesquisas, Nisman supiera que los callos que iba a pisar con botas de clavos no eran los de unos pies cualquiera. El fiscal se sentía amenazado y ese parecía ser el motivo que le llevó a pedir prestada a un colaborador el arma de la que salió la bala que entró por su parietal derecho, dos centímetros por encima de su cabeza, para quedarse allí alojada. O quizá no lo fuera. Para la fiscal Viviana Fein, encargada al principio de esclarecer la muerte de su colega de profesión, Nisman no habría pedido el arma para protegerse, sino para “asesinarse”. Sus declaraciones iniciales indicaron el único punto de vista desde el que se iban a investigar los hechos: “Supongo que cuando uno solicita un arma a un colaborador, ha decidido por voluntad no continuar. Desconozco las razones”.
¿Qué quería entonces Nisman? ¿Protegerse o destruirse? ¿Vivir o morir? Admitamos que si Nisman contaba con una custodia policial de diez hombres, no parecía “necesario” que tuviera que dormir con un arma debajo de la almohada. A no ser que en su comprensible “paranoia” hubiera llegado a creer que el peligro se alojaba ya en sus propias filas. Sí admitió Fein que, según la autopsia y demás pruebas preliminares, no se habían hallado trazas de pólvora en las manos de Nisman, pero fue solo para aclarar de inmediato que las armas de pequeño calibre, como la del 22 que apareció junto al cadáver, no siempre dejan este tipo de rastro. Tampoco había nota. Al menos, no de suicidio. Porque sí se encontró una nota. Iba dirigida a su empleada de hogar para que no olvidase hacer la compra el lunes. Un lunes que no llegó a vivir el fiscal. ¿Cómo casan dos actos tan ajenos? ¿Pedir un arma prestada para quitarse la vida y al mismo tiempo dejar en la cocina una mundana lista de la compra? Disparatado, hasta que se demuestre lo contrario. Por supuesto, también la presidenta Cristina Fernández admitió entonces en el muro de su perfil de Facebook que “El suicidio provoca en todos los casos, primero, estupor, y después, interrogantes”.
Ignoro si realmente existen 1.000 formas de morir o si la mayoría son, simplemente, leyendas urbanas, pero en Argentina los interrogantes que la propia presidenta admitió eran, y siguen siendo, incontables. Sin embargo, todos sabemos ya lo efímera que es la exaltación de la opinión pública. Los primeros días tras la muerte del fiscal, las calles de Argentina se vieron ocupadas por ciudadanos que exigían saber qué pasó durante el fin de semana en el que Nisman, según él mismo confesó al diario Clarín, “necesitaba encerrarse y concentrarse” para estudiar su presentación ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Cuando digo que duele lo fugaz que, por lo general, es el sentimiento que dirige las manifestaciones, es porque siempre acaba sucediendo lo mismo. Los acontecimientos de nuestra propia vida marchan a tal velocidad que nos arrastran finalmente al olvido de aquello que no nos toca de manera directa, en el interior de nuestro círculo afectivo más cercano. No es una crítica gratuita, es la obvia y hasta comprensible realidad.
Así, las familias de las 85 víctimas mortales del atentado contra la AMIA aún siguen esperando una justicia en la que, para colmo, según el informe Nisman, les pretendían dar gato por liebre. A Nisman ya le llaman la víctima 86, aunque aún no se sepa de quién o de qué. Quizás sí, al menos en parte. Porque si bien las primeras pericias aseguraron que no habían actuado terceras personas y, por tanto, se trataba de un suicidio, tras el cambio de juez – y de Gobierno -, el caso dio un giro de 180 grados. A finales de 2017, un nuevo análisis encabezado por la Gendarmería, que no había participado en las primeras investigaciones, estableció su propia versión: dos personas drogaron con ketamina, golpearon y asesinaron al fiscal, al tiempo que manipularon la escena para simular un suicidio.Ahora, el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, registrado anoche a pocos metros de su domicilio particular en la Recoleta, culmina de forma preocupante con unas semanas marcadas por la grave división interna que cada día separa y enfrenta más a los argentinos. Cualquier mandatario cosecha filias y fobias, pero en el caso de Kirchner los apoyos o rechazos hacia su persona y lo que representa siempre han estado marcados por la exaltación y el extremismo. Es de esas figuras que se odian o se veneran, a nadie le resulta “indiferente”. En lo que tampoco nadie debería estar en desacuerdo es el inmenso poder que la sostiene. Un poder que, sin embargo, no logró detener al fiscal Nisman a la hora de cumplir, como exige su cargo, con el deber encomendado. Él ya no está para verlo, pero habría coincidido con el temor de la oposición de que el intento de homicidio contra la vicepresidenta pueda ser esgrimido para silenciar las voces críticas y, especialmente, para limitar a la Justicia en las causas por corrupción pública. Y así, ahorrarse fiscales incómodos.